Juan Ramón Lodares,
Gente de Cervantes. Historia humana del idioma español.
Taurus, 2001
España. Cualquier aldea gallega. Una tarde de cualquier día del año 1768. Cierta moza del
país se confesaba con un cura que no hablaba gallego. La moza le explicaba con
naturalidad, en gallego, cuántas veces había “trebellado” desde la última confesión. Para entendernos, mientras
el trabajo se suele hacer con todo el cuerpo, el trebello gallego se ejercita fundamentalmente de cintura para
abajo. Al cura no le pareció mucho trabajo el confesado y se vio en al
obligación de recordarle que incluso los días festivos podía trabajar durante
una hora, y todas las que quisiera en los laborables. Inmediatamente, la moza
buscó un prelado gallego para que le explicara si la confesión que había
mantenido era válida o si ésa iba a ser la nueva doctrina de la Santa Madre
Iglesia respecto a sus trebellos juveniles
en la aldea.
La comunidad lingüística fue, principalmente, hija de la comunidad
económica. No fue el proceso de expolio lingüístico que algunos han querido
ver.
La circulación comercial de la lana iba del interior a los puertos y
el dinero obtenido recorría el camino inverso hasta Medina del Campo y Burgos.
Para entonces ya despuntaba el comercio indiano por Sevilla. Ciertamente, si
las lenguas tuvieran escudos como los tienen las naciones o los equipos de
fútbol, en el de la española no figuraría ni un águila imperial, ni un león
rampante, ni nada aparentemente noble: figuraría una simple oveja. Trasquilada.
Los Austrias dominaron un verdadero imperio plurilingüe. Y si no faltaron reflexiones de autores
notables, en el siglo que va de Antonio de Nebrija a Bernardo de Aldrete, donde
se considera la uniformación lingüística como una de las bases políticas del
Imperio y donde a cada paso se leen proclamas patrióticas sobre la lengua, en
la práctica, la monarquía hispánica consideró como algo mucho más importante la
ortodoxia religiosa que la lingüística.
Cuando en 1536 el emperador desafió al rey francés, Francisco I, en
presencia de la plana mayor de la diplomacia europea, el Papa incluido, si
todos esperaban un discurso en latín, el discurso se pronunció en español. A la
delegación francesa esto le molestó y el obispo Maçon le dijo ofendido que no
había entendido nada, a lo que Carlos I respondió: “Señor obispo, entiéndame si
quiere, y no espere de mí otras palabras que las de mi lengua española, la cual
es tan nombre que merece ser sabida y entendida de toda la gente cristiana”.
Ésa fue una proclamación oficiosa del español como lengua internacional, de
curso en Europa. Hasta entonces no había tenido ese privilegio.
Para la Corte española, la administración plurilingüe de tanto reino
era un quebradero de cabeza. Pero, en cierto sentido, les ocurría a los
españoles de entonces lo que les ocurre a los anglohablantes de hoy: en
términos generales, son la gente menos práctica que hay en idiomas porque
muchísima gente por el mundo es práctica en el suyo.
La mitad de lo que la revolución industrial iba a traer en novedades
científicas y técnicas entre 1750 y 1900 lo trajo en inglés. A finales de ese periodo, en Estados Unidos se
producían más manufacturas de objetos modernos, patentes y novedades
científicas que en Francia, Alemania y Gran Bretaña juntas y era el país que,
sólo él, acaparaba la cuarta parte de toda la riqueza mundial. Las
circunstancias políticas, económicas y comerciales que se han ido gestando
desde mediados del siglo XX no han hecho sino darle el espaldarazo al inglés
para convertirlo, como quien dice, en la lengua planetaria.
En la Constitución de Nicaragua se dice: “El español es el idioma
oficial del Estado”, y lo mismo dicen las de Honduras, Guatemala, Cuba, Puerto
Rico, Paraguay… En la Constitución de Colombia: “El castellano es el idioma
oficial”, así en Venezuela, Ecuador, Perú.
En la Ley Federal de Educación mejicana se habla de “idioma nacional”. Y
la formulación más rara, e internacionalmente confusa que puede leerse, la
hemos inventado los españoles: “El castellano es la lengua española oficial del
Estado”.
A principios del siglo XIX, cuando América empieza a independizarse,
viven en el continente unos doce millones de personas de los que únicamente un
tercio habla español; desde ese periodo hasta 1930 a dicha población se van
sumando más de veinte millones de emigrados, que a menudo desbordan a los
naturales; en 1861, cincuenta y siete de cada cien cubanos eran extranjeros; en
1914, de cada cien bonaerenses cuarenta y nueve habían venido de fuera. Pues
bien, esa masa humana tan diversa, que se podía haber sumido en un laberinto
lingüístico, no sólo adopta la lengua común sino que la garantiza, como
recordaba Constantino Suárez en la verdad desnuda (1924): “No es el idioma,
como suponen muchos, el lazo más consistente en Hispanoamérica y España, sino
la emigración, sin la cual el propio idioma habría degenerado en dialectos o
lenguajes diversos”. Por esas paradojas de la vida, la única que pudo haber
creado algún problema a la hora de enseñar el español común y corriente a las
masas de emigrantes fue la Real Academia.
Que la ilustración de los ciudadanos era garantía de una república más
rica e integrada, tampoco ofrecía dudas. Lo malo es que la gente que dudaba
quizá era poca, pero poderosa. La gente que dudaba, hacendados, terratenientes,
crearon el aforismo “indio leído, indio perdido”, o sea, persona inútil para el
trabajo servil.
Resulta curioso considerar que las guerras y las revoluciones hayan
tenido en México, y en general en otros países americanos, quizá más
importancia para la difusión del idioma común de la que haya podido tener la
escuela. La guerra ha producido, una y otra vez, un particular sistema de
movilidad social espontánea que, en muy poco tiempo, ha hecho que gente de
distinta procedencia se vea en la necesidad de entenderse, o de organizarse, en
torno a una lengua común: Pancho Villa salió de El Paso con cuatro soldados, al
mes reunió tres mil, al mes siguiente mil más y, antes de un año, se veía en la
necesidad de organizar la vida y la administración –por llamarla así-, de
trescientas mil personas. ¿Qué plan escolar podía haber hecho eso en tan poco
tiempo?
Cuando hace unos años se celebró en México un gran Congreso de los
Pueblos Indios no hubo más remedio que realizarlo en una lengua común: la
española. Era el único medio de entenderse entre las doscientas cincuenta y
seis lenguas indígenas presentes en la región.
Muchos hispanohablantes son eso mismo: hispanohablantes. Hablan una
lengua, la oyen por la radio y, sobre todo, por televisión, pero no la leen ni
la escriben. Entre los trescientos treinta y dos millones de seres que viven en
países donde el español es oficial se reparten a diario dieciséis millones de
ejemplares de prensa. En Japón, un tercio de esos seres se reparte setenta y
dos millones de periódicos.
La quinta fuente en importancia de ingresos del Estado británico es la
enseñanza del inglés.
En 1583, el prelado Francisco García publicó en Valencia su Tratado
utilísimo y muy general de todos los contratos. No deja de resultar curioso el
que un sacerdote valenciano del siglo XVI se dedique a publicar breviarios de
economía y comercio en español. El caso tiene su explicación si se considera un
hecho: los confesionarios de la época eran el paño de lágrimas de muchos
comerciantes católicos, atribulados con las dudas morales que a cada paso les
planteaban sus negocios. De manera que algunos confesores vieron la utilidad de
publicar breviarios religioso-comerciales que tuvieron mucho éxito.
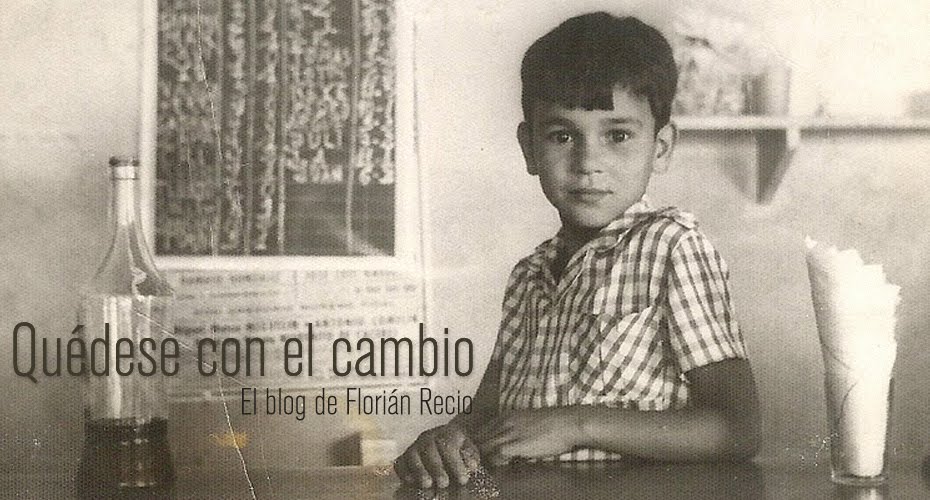
No hay comentarios:
Publicar un comentario