Puede que yo de fútbol no entienda mucho, pero sé echar números y luego de tragarme un partido televisado no tengo la menor duda de que es una manera muy provechosa de emplear el ocio. A los que miran un partido de estos se les está brindando, como poco, tres espectáculos diferentes por el mismo precio. No es como los toros, por poner un ejemplo, donde hacen trampas dividiendo la función en diversas suertes aun a sabiendas de que la suerte es una diosa cegata que se pone siempre a favor del que va de luces. El fútbol televisado es distinto. Una parte del espectáculo recae sobre el público, que va a lo suyo y se dedica a cantar canciones, hacer la ola, sacudir banderas y a capear el aburrimiento como buenamente puede. Por otro lado están los comentaristas de televisión, que cuentan el envite como si fueran de red bull hasta las cejas o como si radiaran el desembarco de Normandía. Donde tú ves un simple saque de esquina ellos ven un esférico radiactivo a punto de caer sobre Hiroshima o Nagasaki. Y luego están los futbolistas, que en esencia son unos muchachotes tatuados que se dedican a escupir sobre el césped.
A grandes rasgos, y desde mi inexperto punto de vista, eso es lo que yo vi. Una ceremonia muy organizada, con mucho ruido, pocos goles y mucha coreografía, pero en la que cada cual tiene sabiamente designado su papel y sus gestos. El problema comienza cuando algún desalmado, ya sea por mala fe o por aburrimiento, saca los pies del tiesto e incumple uno de estos papeles. Tira un plátano a un contrincante, pongamos por caso. Entonces, y aquí es donde veo yo la agilidad empresarial de los capitostes de este deporte, tiene lugar un cuarto espectáculo: el milagro de transformar en dinero cuanto ocurra en la cancha.
La maquinaria del fútbol es tan prodigiosa que es capaz de convertir el gesto de un idiota en un filón para el sector del plátano. Si en lugar de un plátano tira un libro, salva cuatro o cinco editoriales en una tarde. Yo creo que el que lleva a un estadio una fiambrera con plátanos desechables es un tonto baba, pero no un racista. Otros arrojan mecheros y nadie les acusa de pirómanos. El racismo es una concepción filosófica del mundo; lo del plátano es sólo una manera ridícula y vulgar de tocarle las pelotas al contrario. Para alcanzar el preocupante pedigrí de racista tendría que haberle arrojado el plátano a los negros de su propio equipo. El racismo es algo más serio. Que no saltaran jugadores de otras razas sobre el césped o que se les hiciera jugar gratis, sí sería para inquietarse.
Ya, pero es que usted no entiende, dirán algunos, que lo que duele es el gesto. A los gestos, digo yo, hay que darles el valor que tienen. El voto es el gesto supremo de la democracia y ya ve usted el valor que le dan los políticos. Hágame caso, amigo mío, el único gesto inteligente que nos queda es no dejarse seducir por los tocapelotas ni por los vendedores de plátanos. Además, en el fútbol no hay espacio para el racismo: lo ocupa todo el negocio.
Publicado en el diario HOY el sábado 3 de mayo de 2014
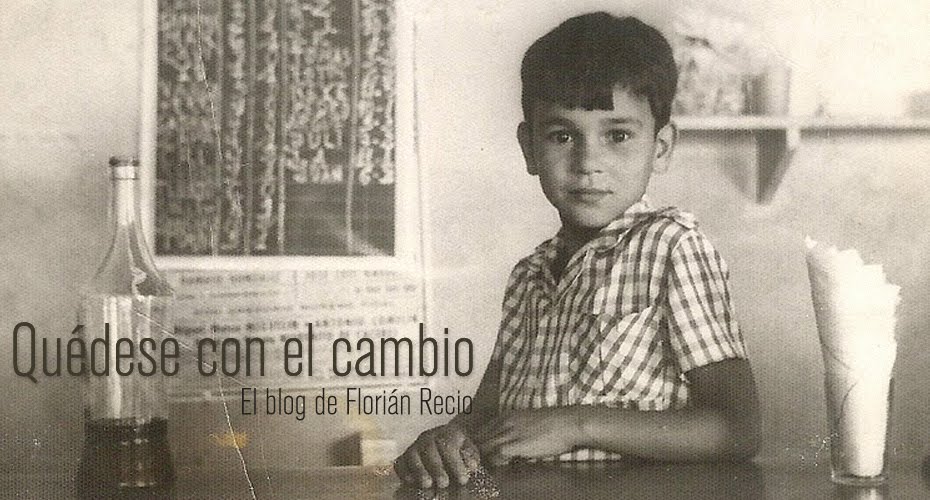
No hay comentarios:
Publicar un comentario