Érase una vez un rey que sorprendió a su mujer en brazos de un
esclavo negro. De la impresión enfermó de mal de cuerno, hasta el extremo de asesinar
allí mismo a los dos adúlteros. Luego se hizo la firme promesa de no acostarse
más que con jóvenes vírgenes, a las que mataría tras el primer uso. Durante
tres años el rey cumplió puntualmente su palabra. Y habría seguido esquilmando
vírgenes si no llega a ser porque a su lecho arribó la joven Sherezade, que le
ajustó los pulsos y le equilibró el entendimiento a fuerza de moler su espíritu
con mil y una noches de cuentos. Es la primera noticia que se tiene de la
sanación de un alma por el poder de la literatura. En España somos famosos por
el caso contrario, por la historia de aquel hidalgo castellano que por exceso
de mala literatura pasó de Quijano el Bueno a Caballero de la Triste Figura. Dos
casos extremos de hasta qué punto somos susceptibles al arte.
Los libros, para bien y para mal, nos cambian. Desde que se
publicó Las cincuenta sombras de Grey
se han multiplicado las salidas de los bomberos para atender a gente incapaz de
zafarse de los grilletes con los que les ató su pareja al cabecero de la cama.
No quiero ni imaginar el pánico que deben tener los bomberos a que salga la
película. Porque, admitámoslo, la influencia de la literatura palidece frente a
la del cine.
Yo acabo de ver tres de las películas nominadas este año a los
Oscar. La gran estafa americana, El lobo de Wall Street y La gran belleza. Las
dos primeras, maravillosamente contadas e interpretadas, son un homenaje al
espíritu del siglo, es decir, a la obsesión por el lujo desmedido, la riqueza
rápida, la falta de escrúpulos, la ausencia absoluta de control sobre uno
mismo, la vulgaridad convertida en dietario, el exhibicionismo, el infantilismo
ascendido a filosofía natural. Dos películas, en fin, basadas en hechos reales,
en las que el héroe es un truhán que se hace de oro estafando a diestro y
siniestro. Por supuesto, el delincuente no sólo burla a la justicia sino que,
además, cobra una pasta gansa por los derechos de las películas.
Sin pretender caer en la superstición de lo selecto, que es, a
decir de Juan de Mairena, la más plebeya de las supersticiones, me quedo con La
gran belleza, del italiano Paolo Sorrentino. Habla, como las otras, de
truhanes, pícaros, lujo y decadencia, pero de otro modo. Con más literatura,
con más ambición. En realidad, es una recreación moderna del Eclesiastés.
Hermosa, triste, difícil, atrevida, melancólica. Con vetas magistrales entre la ironía y el
divertimento, cuenta las andanzas de un escritor que, como el poeta Salomón, ha
conocido de primera mano la pobreza, la soledad, la riqueza, la gloria, el abandono, el lujo,
el amor y el desamor. Y cierta noche, en la fiesta de su sesenta y cinco
cumpleaños, comprende, a la luz de las estrellas del cielo romano, la vanidad
de haber gastado su vida en una perpetua búsqueda de la gran belleza. Vivir es
un vicio del que solo se consuela uno con el arrullo de la voz de Sherezade
bajo las sábanas.
publicado en el diario HOY el sábado 25 de enero de 2014
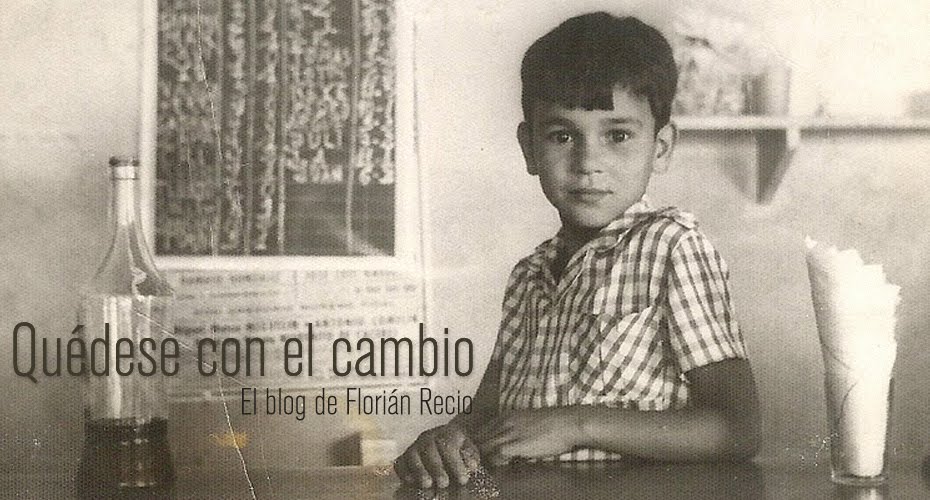
No hay comentarios:
Publicar un comentario