Nuestros cementerios son como diminutos pueblos de muertos avecinados a los pueblos de los vivos. Pequeños
pueblecitos amurallados, con sus calles, sus avenidas, sus barrios de ricos y
de pobres. Quizás porque tenemos de la muerte una noción confusa, qué se yo.
El caso es que los cementerios españoles producen una sensación rara y dispar.
Por un
lado es como si se quisiera dar al muerto la oportunidad de seguir manteniendo
una fingida vida, con sus vecinos, su arboleda, su nombre grabado en el frontal
de la tumba como un buzón de correos a la espera de un certificado
urgente o una última carta de amor. Un montaje carísimo y enrevesado para darle al muerto la
apariencia de normalidad, de cercanía, de hacerle creer que sigue siendo uno de
los nuestros.
Pero una mirada más severa nos
descubre que esta normalidad es de oropel, pura mentira. Al muerto se le saca a
las afueras, se le levantan grandes y altos muros, se le encierra con cancelas,
se le tapia la puerta del nicho, para que no vuelva. Lázaro es una aberración.
Los cementerios
españoles no son monumentos a la muerte, ni a la paz de la muerte, ni un
homenaje al descanso eterno. Nuestros cementerios no están inspirados por el
respeto sino por el miedo. En España no
hay, como en Praga o en Edimburgo, cementerios en mitad de la calle, como un
paseo por donde los vivos y los muertos estrechan sus lazos de tedio y polvo. En
España los cementerios se arrinconan, se echan a las afueras, se arrojan sobre los ejidos, son guetos de cal y desmemoria, se les
aparta donde nadie los vea. Son corrales que dan espanto. Nadie visita los
cementerios sino por obligación. Y es una pena porque no quedan muchos sitios
donde el silencio, la piedra, el cielo y las chicharras formen una coral tan
conjuntada que canten a la levedad y al olvido con voz más afinada como en un
viejo cementerio español.
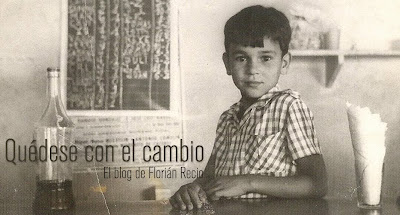
No hay comentarios:
Publicar un comentario